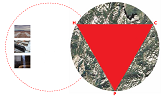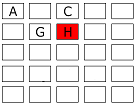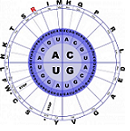La niebla era tan espesa que casi amortiguó el sonido; un lento batir de alas, seguido de una voz metálica y desapacible, anuncia la llegada de una pareja de cuervos. Aunque cautelosos, descienden al valle desde las altas montañas y se posan cerca de las zonas habitadas. No es un signo de mal augurio, es la buena nueva, la bienaventuranza, a la altura de la paloma con la rama de olivo en el pico, de que no todo está perdido. Un movimiento en falso desencadena la alarma, un crack-crack-crack, rápido y duro; la pareja de por vida, negro brillante, remonta el vuelo y vuelven a penetrar en la niebla, más allá de los límites del hombre, donde reina lo inimaginable. El observador que necesita mirar a las estrellas para imaginar otras formas de vida, manifiesta un cansancio, una falta de aprecio, un desapego, que no valora en su justa medida el mundo que habita; no hace falta más que mirar alrededor para ver tierras incógnitas por todas partes, territorios inexplorados, maravillas hasta colmar la vista, incluso en los lugares más degradados, bajo la amenaza de una destrucción definitiva, en las calles más grises y lóbregas, regalo para ojos febriles, cegados por la infinitud. Cualquier ser vivo es más desconocido que la galaxia más lejana; las criaturas terrenales son extraterrestres por derecho propio.
skip to main |
skip to sidebar
relatus
relationes
-
▼
2010
(36)
- ► septiembre (3)
RELATA REFERO
Toda cabeza es otra que sí misma y va aparte. Una sola no tendría sentido.
Para repensar lo pensado o relatar lo relatado sin asumir la veracidad ni la exactitud de la fuente:
Caput zonae (Comentarios)
relata
- abandonado (1)
- abandono (1)
- abejero (1)
- abertura (1)
- accidente (1)
- ácido cítrico (1)
- ácido láctico (1)
- ácrata (1)
- acto festivo (3)
- actores (1)
- adiestradores (1)
- adiestramiento (1)
- adolescente (1)
- adversario (1)
- afortunado (1)
- agua (1)
- agua de escorrentía (1)
- aguijón (1)
- aire (1)
- alas (2)
- alcohol (1)
- alegría (4)
- aleteo. ángel de la anunciación (1)
- alga (1)
- alma (1)
- amarillo (1)
- Ampelis europeo (1)
- animal (6)
- animales (2)
- anoxia (1)
- apego (1)
- árbol (3)
- arena de cortejo (1)
- armonía (1)
- arte (1)
- artista (1)
- asesino (1)
- aspiración (1)
- astucia (1)
- Aureobasidium pullulans (1)
- autómata (1)
- avispas (2)
- azul (1)
- azul celeste (1)
- azul de metileno (1)
- baba (1)
- bacterias (1)
- barco de papel (1)
- bayas (1)
- beber (1)
- bienaventuranza (1)
- biología (1)
- bivalvo (1)
- bozal (1)
- cabeza (1)
- cadenas (1)
- calor (3)
- cámara de gas (2)
- cambio (1)
- canto (1)
- canto de alarma (1)
- Capilla sixtina (1)
- capricornio mayor (1)
- captura (1)
- caracol (1)
- caricias (1)
- carnicería (1)
- cautivo (1)
- cazar (2)
- celebración (2)
- ceniza (1)
- centro vital (1)
- cerambyx cerdo (1)
- chaqueta (1)
- ciclo de Krebs (1)
- cielo (1)
- ciencia (2)
- civilización (2)
- coche (1)
- cola (1)
- cólera (1)
- comer (1)
- comida (1)
- complicidad (1)
- composición (1)
- conchas (1)
- conclusión (1)
- contemplar (1)
- convicción (1)
- copulación (1)
- cordero (1)
- creación (1)
- creencia (1)
- cría (1)
- criaturas (1)
- crueldad (1)
- cuervo (5)
- cultivo (1)
- culto (1)
- dato (1)
- defensa del territorio (1)
- dentellada (1)
- depredador (4)
- desbrozadora (1)
- desconocido (2)
- desolación (1)
- despedida (1)
- dios (5)
- dióxido de carbono (1)
- discordancia (1)
- distinción (1)
- distintivo (1)
- dolor (2)
- domesticación (1)
- dominado (1)
- dominador (1)
- dormir (2)
- drama (1)
- elementos dispares (1)
- empatía (1)
- encierro (1)
- energía (1)
- engaño (1)
- enigma (2)
- entrar (1)
- entrega (1)
- envenenamiento (1)
- erizar (1)
- escaparate (1)
- escena (2)
- escriba (1)
- escuchar (1)
- esencia (1)
- espantapájaros (1)
- esperanza (2)
- espinas (1)
- espinazo (1)
- esterilización (1)
- estética (1)
- estrellas (1)
- estupidez (1)
- exclusividad (1)
- exhibición (1)
- experiencia (1)
- experimentación (1)
- extinción (1)
- extraterrestre (1)
- fábula (1)
- fantasma (1)
- fascinación (1)
- fase adulta (1)
- fase larvaria (1)
- faz (1)
- felicidad (1)
- felino (2)
- fermentación (1)
- fiesta (1)
- fitoplancton (1)
- flores (1)
- frío (2)
- fruto (1)
- garrapata (1)
- garras (2)
- gas (1)
- gato (23)
- general (1)
- generosidad (1)
- gorrión (1)
- gracia (2)
- gran capricorno (1)
- guarda de seguridad (1)
- guerra (1)
- hálito vital (1)
- hazaña (1)
- hembra (1)
- herbicida (1)
- héroe (1)
- heroísmo (1)
- hibernación (1)
- hierba (1)
- hipoxia (1)
- hogar (1)
- hojas (1)
- hombre (1)
- homo (1)
- horizontalidad (1)
- hormigas (1)
- horror (1)
- Hugo (1)
- humanidad (1)
- humanos (1)
- husmear (1)
- idea (1)
- ilusión (1)
- imagen (6)
- imago (1)
- inconsciente (1)
- indicio (1)
- infancia (1)
- infierno (1)
- inimaginable (1)
- insecticida (1)
- insecto (3)
- intersticio (1)
- intimidad (1)
- intrascendente (1)
- investigador (1)
- invisibilidad (1)
- Jaime (1)
- jauría de perros (1)
- jerarquía (1)
- juego (1)
- juguete (1)
- juicio final (1)
- La Creación (1)
- lactosa (1)
- lágrima de cristal (2)
- larva (1)
- lección (1)
- lejanía (1)
- ley (1)
- libre albedrío (1)
- líder (1)
- líquido (1)
- lloriqueo (1)
- logos (1)
- lombriz (1)
- luna llena (1)
- luz (2)
- madre (1)
- mal augurio (1)
- mamíferos (1)
- maravillas (1)
- mariposas (1)
- matanza (1)
- matar (2)
- mathesis (1)
- maullido (1)
- mejillón (1)
- milagro (2)
- mirar (2)
- mito de la caverna (1)
- molusco (1)
- momificar (1)
- monocromático (1)
- mora (1)
- morir (3)
- mortandad (1)
- movimiento (1)
- muerte (1)
- mujer (1)
- mundano (1)
- mundo (2)
- mundo real (1)
- mundo virtual (1)
- muñeco (1)
- musaraña (1)
- naturaleza (6)
- negro (1)
- neurona (1)
- nido (1)
- niebla (1)
- niño (1)
- niño dios (1)
- noche (2)
- novia (1)
- núcleo (1)
- objetivo (1)
- observación (1)
- observador (1)
- observar (1)
- océanos (1)
- oculto (1)
- ofrecimiento (1)
- olfatear (1)
- olor (2)
- oración (1)
- orden jerárquico (1)
- orina (1)
- otro (1)
- otro mundo (1)
- oxígeno (1)
- pájaro (3)
- palabra (1)
- paloma (3)
- paraíso (2)
- pareja (1)
- parque (1)
- pasajero quiescente (1)
- paso alegre (1)
- pastor alemán (1)
- patada (1)
- paz (1)
- pechuga triturada (1)
- pena capital (1)
- pérgola (1)
- pergolero satinado (1)
- perro (3)
- perro guardián (1)
- persecución (2)
- perseguidor (1)
- pesebre (1)
- pétalos (1)
- petirrojo (1)
- pico (1)
- piedad (1)
- plan (1)
- plumaje (1)
- plumas (3)
- pollos (1)
- polos (1)
- ponzoña (1)
- potencia (3)
- presa (3)
- preso (1)
- previsión (1)
- prisión (1)
- profeta (1)
- proteínas (1)
- proximidad (1)
- prueba (1)
- pulgón (1)
- punto de vista (2)
- raticida (1)
- ratón (2)
- recelo (1)
- receptor sensible (1)
- redención (1)
- refugio (1)
- regalo (2)
- relación (4)
- relación íntima (1)
- remolino (1)
- repetición (1)
- reposo (1)
- representación (1)
- residuo (1)
- resiliencia (1)
- resistencia (2)
- respiración (1)
- risa (1)
- rojo (1)
- ronroneo (1)
- ruina (1)
- saber (1)
- saber vivir (1)
- sacrificio (1)
- salir (1)
- saludar (1)
- saludo (1)
- salvación (1)
- sangre (4)
- secreto (2)
- sentido del humor (1)
- ser animado (1)
- ser bípedo (1)
- ser humano (1)
- serpiente (1)
- servidumbre (1)
- sexo (1)
- sigilo (1)
- sincronía (1)
- singular (2)
- singularidad (1)
- sobrehumano (1)
- sobrevalorado (1)
- sofocación (1)
- sol (2)
- sombra (1)
- sorpresa (1)
- sueño (5)
- sufrimiento (1)
- sumisión (1)
- superioridad (2)
- supermercado (1)
- sustitución (1)
- tapones de botella (1)
- tecnología (1)
- temor (1)
- ternero muerto (1)
- ternero sustituto (1)
- tesoro (1)
- tierra (2)
- tinta azul (1)
- tiritar (1)
- tótem (1)
- trabajo (1)
- tragedia (1)
- traición (1)
- trampa (1)
- transcendente (1)
- tumba acuática (1)
- urraca (1)
- vaca (1)
- valle (1)
- velocidad (2)
- vencejo (1)
- ventana (1)
- vergel (1)
- vergüenza (1)
- veterinario (1)
- vías de acceso (1)
- víctima (1)
- vida (5)
- videomicroscopía (1)
- vidrio (1)
- viento (1)
- vigilancia (1)
- virtud (2)
- visión unificada (1)
- visón (1)
- vivienda (1)
- vocación (1)
- vocalizaciones (1)
- vuelo (3)
- west highland terrier (1)
- zarza en llamas (1)
- zarzal (1)
- zona de aparcamiento (1)
- zumbido (1)
- zyklon B (1)